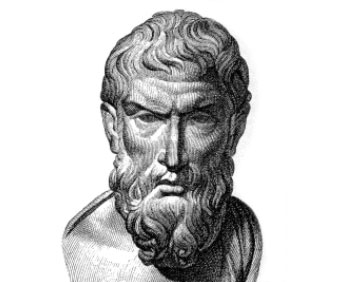Novedad, Terminología y conceptual

El termino bioética es de acuñacion reciente. Nacido en ambiente anglosajón, ha encontrado favorable acogida en las restantes áreas linguisticas. Por tratarse de una novedad terminológica y conceptual, es preciso iniciar la reflexion con un conjunto de aproximaciones al mismo tiempo delimitativas y calificadoras.
La composicion de raíz griega, alude a dos magnitudes de notable significacion: bios(vida) y ethos(ética). Proposito general de la bioética es lograr la adeciada "composicion" entre esas dos realidades de la vida y de la ética y que so sea una composicion que se transforme en una mera yuxtaposicion, sino una interaccion autentica.
Factores en la genesis de la Bioética
 La bioética se ha constituido como nueva rama del saber ético. En cuanto tal, proporciona un ambito teórico especial para abandonar problemas éticos antiguos por nuevos relacionados con la vida humana. Además, se concreta en una disciplina que es imnpartida en diversas carreras universitarias (cosa que es muy palpable en muchas instituciones) o que es objeto de cátedras y departamentos dedicados expresamente con esa finalidad.
La bioética se ha constituido como nueva rama del saber ético. En cuanto tal, proporciona un ambito teórico especial para abandonar problemas éticos antiguos por nuevos relacionados con la vida humana. Además, se concreta en una disciplina que es imnpartida en diversas carreras universitarias (cosa que es muy palpable en muchas instituciones) o que es objeto de cátedras y departamentos dedicados expresamente con esa finalidad.
En la genesis de la bioética han influido, y siguen infuyendo, un conjunto de factores que han dejado, y siguen dejando, su peculiar impronta en la configuracion de esta nueva área de la interdisciplinaridad científica. destacamos a continuacion tres de dichos factores:
a)Los avances científico-tecnicos: el factor decisivo en la rápida configuracion bioética consiste en los también rapidos avances de las ciencias biológicas y médicas. Estos progresos originan serios interrogantes cuando son aplicados al ser humano en la práctica médica. piensese, por ejemplo, en las siguientes posibilidades:
-La ingenieria genética aplicada a la biología humana, con la orientacion no solo de solucionar enfermedades genéticas, sino también aunque sea todavia de modo hipotético, de manipular la especie humana.
-Las nuevas fronteras en el transplante de organos(corazón o incluso cerebro) y en las intervenciones sobre los estados intersexuales y sobre la trasexualidad.
nos encontramos ante una autentica "revolucion biológica". La nueva situacion lanza un decisivo reto a la humanidad. Dicho reto puede ser representado con la pregunta: ¿Todo lo que se puede(tecnicamente hamblando) se debe(eticamente hablando) hacer? Se trata de la eterna pregunta sobre la relacion entre "técnica" y "ética" entre "ciencia" y "conciencia". Entonces es cuando nos damos cuenta de la yuxtaposicion que se puede figurar en la concepcion de el concepto.
b)Los cambios operados en el concepto de la salud y en la práctica médica. Hace algúnos años Laín Entralgo concretaba en cuatro rasgos la situacion actual de la medicina. "La medicina de hoy es actual por la obra conjunta y, a veces, conflictiva de cuatro rsgos o notas principales:
1.Su extrema tecnificación instrumental y una peculiar actitud del médico ante ella
2.La creciente colectivización de la asistencia médica en todos los países del globo.
3. La personalización del enfermo en cuanto tal y, como consecuencia, la resuelta penetracion de la nocion de persona en el cuerpo de la patologpia científica.
4.La prevencion de la enfermedad, la promocion de la salud y el problema de si es técnbicamente posible la mejora de la naturaleza humana."
c)Desconfesionalización y desontologización de la ética. Durante mucho tiempo los problemas morales de la biomédicina han estado orientados y regulados básicamente por dos instancias: la moral religiosa y los códigos deodontologicos. No es justo ni exacto dejar de reconocer a estas dos instancias un papel decisivo en la historia de la ética de la biomédicina. Tampoco es signo de maduréz científica proscribir como espúreas toda referencia religiosa o tosa codificacion deodontológica en relacion con la ética actual de la vida humana. son perspectivas dignas de ser tenidas en cuenta.
No obstante las apreciaciones precedentes, la bioética se ha configurado a partir de la desconfesionalizacion de la ética y liberandose del predominio de la codificacion deontológica. Esto significa, desde el punto de vista positivo, que la bioética:
-Ha de apoyarse en la racionalidad humana, secular y compartida por todas las personas.
Ha de situase en el terreno filosófico, buscando un paradigma de "racionalidad ética" que se sitúe más allá del ordenamiento jurídico y deontoógico y más acá de las convicciones religiosas.